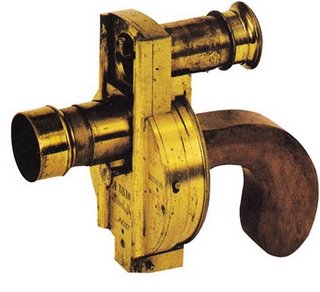Tan impresionado estaba Winston Churchill con el hombre que le enviaba informes sobre la opinión pública norteamericana durante la II Guerra Mundial que quiso conocerlo. “Quiero reunirme con ese individuo, Berlín”. Poco tiempo después el primer ministro británico se encontró frente al famoso músico norteamericano de origen ruso. Pero Churchill había sido conducido a un Berlín equivocado: el hombre que él buscaba era otro, no tan famoso entonces, no tan famoso ahora, sobreviviente en la historia y la leyenda. Su nombre: Isaiah.
Este otro Berlín —también de origen ruso como el famoso compositor— nació el 6 de junio de 1909 en Riga. Shaya (diminutivo de su nombre en hebreo) tenía 6 años cuando su familia emprendió un largo viaje, que culminó en Petrogrado. Cuatro años después abandonaría la ciudad junto a sus padres —luego de ser testigo del derrocamiento del zarismo y del triunfo de la revolución bolchevique. Cuando desembarcó en Inglaterra, en 1921, no sabía casi inglés. Le bastaron cuatro meses para obtener un premio escolar por escribir un ensayo en inglés, ese idioma que poco antes desconocía. Estos dos hechos se convirtieron en un ejemplo temprano de los polos que iban a caracterizar su vida: una destacada labor académica y ser testigo de algunos de los acontecimientos más importantes del pasado siglo.
Berlín estudió en la St. Paul’s School y en el Corpus Christi College de Oxford gracias a una beca por su dedicación escolar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el primer secretario de la embajada británica en Washington, donde escribió los informes que despertaron la atención de Churchill. Luego —por un breve período después de la guerra— fue attaché en la embajada británica en Moscú.
En la capital del primer país socialista del mundo —y ya para entonces imperio soviético— entró en contacto con algunas de las figuras más brillantes de la literatura rusa. Otra característica que volvería a repetirse a lo largo de los años, ya que fue uno de esos raros privilegiados que conocieron a casi todas las personalidades de valor de su época. Algo más inusual es que entre ellas se encontraran varios políticos. De Freud a Stravinsky —de Pasternak y Akhmatova a Virginia Woolf, Eliot y Bertrand Russell—, Berlín siempre supo escoger muy bien con quien compartir su tiempo.
 Parte de esos encuentros los relató en Personal Impresions. Pero sus mejores libros —además de Against the Current, la que es sin duda una de sus obras fundamentales— tratan de pensadores y escritores que sólo conoció mediante la lectura. Dos buenos ejemplos son Russian Thinkers y The Magus of the North, dedicado a Johann Georg Hamann, pensador protestante alemán contemporáneo y amigo de Kant, pero enemigo de la Ilustración y las abstracciones racionalistas.
Parte de esos encuentros los relató en Personal Impresions. Pero sus mejores libros —además de Against the Current, la que es sin duda una de sus obras fundamentales— tratan de pensadores y escritores que sólo conoció mediante la lectura. Dos buenos ejemplos son Russian Thinkers y The Magus of the North, dedicado a Johann Georg Hamann, pensador protestante alemán contemporáneo y amigo de Kant, pero enemigo de la Ilustración y las abstracciones racionalistas.Su libro sobre Hamann es hasta cierto punto una obra menor dentro de su bibliografía. Fue publicado en 1993, al final de su vida, ya que muere en 1997. Sin embargo, su lectura puede ayudarnos a comprender los problemas actuales, de un siglo que Berlín no llegó a conocer. Hamann creía que la fe ciega e infantil en Dios era la única solución a los problemas más apremiantes de la filosofía. Contrario a lo que puede parecer, esta dedicación a una figura sólo recordada por los estudiosos de la filosofía y el pensamiento religioso no obedeció a un afán puramente académico o a una afinidad espiritual. Berlín no comparte los criterios de Hamann, lo que no le impide comprenderlo.
No fue con el protestante alemán que por primera vez Berlín llevó a cabo un análisis del pensamiento de un autor cuyos puntos de vista no compartía, pero para comprenderlo en vez de criticarlo visceralmente. Su biografía y estudio sobre Carlos Marx —el único de sus libros que desde hace varios años ha tenido una amplia difusión en español— es otro ejemplo, al igual que su trabajo sobre Joseph de Maistre, de que no sólo le interesaban los pensadores afines a él, sino también los más opuestos a su ideología. Siempre mostró una amplitud intelectual cada vez menos frecuente, tanto en el pensamiento político como en el mundo académico.
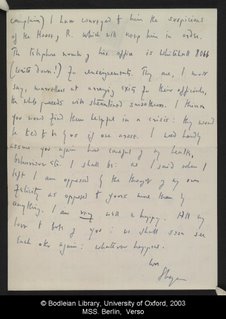 Berlín fue uno de los pensadores liberales más importantes de nuestro tiempo, pero su liberalismo se distingue de la corriente neoliberal imperante —o más divulgada por políticos y periodistas en Estados Unidos— en un aspecto fundamental: cree en los principios morales del liberalismo, pero no comparte la concepción sicológica que lo sustenta, que afirmaba era una herencia del pensamiento de la Ilustración. Consideraba que precisamente fue la Contrailustración (un término acuñado por él) la actitud intelectual que mejor definía la complejidad de la mente humana. Encontró en pensadores como Hamann y de Maistre —catalogados de propugnadores del oscurantismo y la reacción por los aliados de la ciencia, el materialismo y el progreso humano— la confirmación a uno de los postulados fundamentales de su pensamiento: el ser humano no actúa siempre por motivos racionales o positivos; hay límites a lo que se puede lograr mediante el conocimiento y la ciencia.
Berlín fue uno de los pensadores liberales más importantes de nuestro tiempo, pero su liberalismo se distingue de la corriente neoliberal imperante —o más divulgada por políticos y periodistas en Estados Unidos— en un aspecto fundamental: cree en los principios morales del liberalismo, pero no comparte la concepción sicológica que lo sustenta, que afirmaba era una herencia del pensamiento de la Ilustración. Consideraba que precisamente fue la Contrailustración (un término acuñado por él) la actitud intelectual que mejor definía la complejidad de la mente humana. Encontró en pensadores como Hamann y de Maistre —catalogados de propugnadores del oscurantismo y la reacción por los aliados de la ciencia, el materialismo y el progreso humano— la confirmación a uno de los postulados fundamentales de su pensamiento: el ser humano no actúa siempre por motivos racionales o positivos; hay límites a lo que se puede lograr mediante el conocimiento y la ciencia.De ahí que nunca compartiera uno de los paradigmas del liberalismo —basado en la filosofía de la Ilustración—, que continúa siendo uno de los fundamentos de una forma de razonamiento tan utópica como siempre ha sido el marxismo —aunque éste se sitúe en las antipodas ideológicas. Se trata de considerar al hombre como un ser que busca siempre la libertad, el conocimiento y la justicia, y de que éste siempre es capaz de reconocer estos objetivos.
El ser económico de la conceptualización liberal es el individuo racional abstracto, cuya irracionalidad es vista como un defecto y no como una parte consustancial a éste. La doblez hasta cierto punto absurda —que en ocasiones manifiesta la conducta humana— es incomprensible para el neoliberal, que nunca abandona su papel de maestro de aldea o miembro de una logia masónica, siempre dispuesto a darnos una perorata sobre los beneficios de la educación, el sacrificio en aras del triunfo y los peligros del pensamiento atávico, propio de las tribus salvajes, la barbarie selvática y las junglas impenetrables. Si te comportas de una forma tan primitiva —nos dice el neoliberal y ha sido durante mucho tiempo una justificación racista de la sociedad norteamericana para explicar la inferioridad social y económica de las minorías—, nunca llegarás a ser parte de los escogidos, de las elites del conocimiento y la riqueza.
Los últimos veinte años del siglo XX vieron crecer la importancia del pensamiento de Berlín y Karl R. Popper, al tiempo que rodaba por el suelo la preponderancia del pensamiento marxista. Ambos intelectuales tienen en común que su obra fuera obliterada durante largo tiempo por el consumo desmedido de las distintas variantes de un marxismo-leninismo totalizador, dictatorial y utópico. También que no propongan grandes soluciones para todos los problemas sociales y humanos —que se cuestionen perennemente los sistemas ajenos al tiempo que comprendan y tomen en consideración las limitaciones de sus puntos de vista. Es cierto que sus propuestas son limitadas, hasta provisionales. Pero esta consideración no les resta valor. Todo lo contrario: ambos autores se acercan mucho más a la verdad —reconociendo la incapacidad para alcanzarla— que los ideólogos que trataron no sólo de comprender al mundo sino de transformarlo, para terminar sumiéndolo en un nuevo caos y oscurantismo.

Al igual que Popper, Berlín fue un enemigo acérrimo del historicismo —ese mal heredado del siglo XIX que tanto daño hizo al XX. Una de las categorías esenciales de su conceptualización histórica es la creencia en los “grandes hombres”: seres que en determinado momento son capaces de transformar las nociones de los pueblos y cambiar el curso de la historia. Estos grandes hombres no son necesariamente genios, ni tampoco personajes positivos que hacen avanzar a la Humanidad hacia un mundo mejor. Berlín incluye en esta categoría a monstruos como Stalin y Hitler.
La idea es desgraciadamente correcta, aunque uno tenga que tragar en seco y repetir como el Galileo de Brecht: “Afortunados los pueblos que no necesitan héroes”. Según este concepto, Fidel Castro es un gran hombre —aunque nos duela reconocerlo—, mientras José Martí fue un genio que no pudo alcanzar la grandeza, salvo la literaria en algunas ocasiones. La incapacidad —por las circunstancias históricas y personales— que le impidieron a Martí alcanzar su grandeza política —que no lograra llevar a cabo su ideal político y transformar a Cuba, lo que lo deja fuera de la clasificación enunciada por Berlín— hace que su proyección sobre el futuro de la nación haya sido incompleta, lo que irremediablemente lleve a que siempre su figura se preste a las tergiversaciones más diversas.
Esta aproximación a la función desempeñada por los “grandes hombres” —heredada en parte del Romanticismo— le sirvió a Berlín para negar la inevitabilidad histórica, pero también para señalar que un historiador no es un científico. Siempre se encuentra en su obra una actitud similar al criterio popperiano de la ingeniería social fundamentada en la rectificación momentánea y constante, frente a una planificación futurista y abarcadora de los problemas históricos y sociales.
Pero por sobre todas las cosas, Berlín creyó en la libertad, no como un ideal racional al alcance del ser humano, sino como un conjunto teórico y práctico —por momentos contradictorio— con el que el individuo está en lucha constante. De esta forma, distingue dos categorías en el concepto: la positiva y la negativa. Este acercamiento a uno de los temas filosóficos más debatido durante siglos fue expuesto por primera vez en uno de sus ensayos más famosos: su conferencia inaugural en Oxford en 1958, titulada Two Concepts of Liberty. Mientras la libertad negativa pretende limitar las coerciones que se ejercen sobre la conducta del individuo —y por lo tanto reducir la autoridad—, la libertad positiva es la libertad para realizar los “verdaderos intereses”. La distinción supera en parte la distinción clásica del marxismo, entre “libertades formales” y “libertades reales” —derivada del concepto hegeliano de “la libertad como conciencia de la necesidad”—, que sirvió al pensador alemán para justificar la dictadura prusiana y a Marx, su discípulo, para crear la teoría que cimentó las bases de la “dictadura del proletariado”. Berlín aclara que la libertad positiva puede convertirse en peligrosa cuando la libertad negativa es suprimida, en nombre de los intereses reales. Pero supera sólo en parte el concepto marxista, porque tras este planteamiento yace un fundamento negativo y realista a la vez: la imposibilidad de armonizar todos los valores humanos —otra idea clave de su pensamiento.
 Ello nos lleva de vuelta a la tan señalada conclusión de que —en muchos casos— la igualdad y la libertad no son compatibles. Un regreso a la “Leyenda del Gran Inquisidor” —tal como fuera formulada por Dostoyesvski. Es la historia que Iván le cuenta a su hermano Alesha, en Los hermanos Karamázov: la felicidad excluye la libertad. El mayor error de Cristo fue ofrecer la libertad de elección al hombre. El Cristianismo se equivocó al propugnar el conocimiento del bien y del mal, cuando sólo los seres extraordinarios y excepcionales pueden sostener el peso de la libertad. Cristo regresa a la vida terrenal, pero el Gran Inquisidor lo mete preso y le reprocha haber desatendido las necesidades materiales por actos imposibles: “No sólo de pan vive el hombre, ¿pero cómo puede vivirse sin pan? Los hombres prefieren la seguridad a la libertad y viven en un paraíso artificial donde llevan una existencia bien planificada y confortable. En este “paraíso” se les permitirá incluso pecar. Los seres humanos viven felices bajo esta situación, comportándose como animales infantiles, contradictoriamente rebeldes pero inofensivos.
Ello nos lleva de vuelta a la tan señalada conclusión de que —en muchos casos— la igualdad y la libertad no son compatibles. Un regreso a la “Leyenda del Gran Inquisidor” —tal como fuera formulada por Dostoyesvski. Es la historia que Iván le cuenta a su hermano Alesha, en Los hermanos Karamázov: la felicidad excluye la libertad. El mayor error de Cristo fue ofrecer la libertad de elección al hombre. El Cristianismo se equivocó al propugnar el conocimiento del bien y del mal, cuando sólo los seres extraordinarios y excepcionales pueden sostener el peso de la libertad. Cristo regresa a la vida terrenal, pero el Gran Inquisidor lo mete preso y le reprocha haber desatendido las necesidades materiales por actos imposibles: “No sólo de pan vive el hombre, ¿pero cómo puede vivirse sin pan? Los hombres prefieren la seguridad a la libertad y viven en un paraíso artificial donde llevan una existencia bien planificada y confortable. En este “paraíso” se les permitirá incluso pecar. Los seres humanos viven felices bajo esta situación, comportándose como animales infantiles, contradictoriamente rebeldes pero inofensivos.En la actualidad, el peligro de que el reino del Gran Inquisidor se establezca definitivamente en la sociedad norteamericana —ante el miedo de la amenaza terrorista— es más real que durante la vida de Berlín. Otro tanto ocurre en Latinoamérica, aunque por distintas razones. Al sur de la frontera norteamericana —y tras el fracaso de las políticas neoliberales, mal aplicadas en parte y sin los contrapesos sociales necesarios en otras ocasiones— muchos se muestran dispuestos a enterrar los temores del establecimiento a corto plazo de un régimen totalitario, frente a la inseguridad actual de la falta de trabajo, la carencia de beneficios sociales y la realidad apremiante del hambre. En Colombia, las críticas internacionales a las presuntas violaciones a los derechos humanos —permitidas por el gobierno de Alvaro Uribe— hacen poca mella en su popularidad. Para limitarse a los extremos, Chávez y Bush —dos caricaturas como individuos, pero dos formas muy reales de gobierno— constituyen las dos caras bajo las cuales se presenta el Gran Inquisidor en nuestros días. Basta mirar al pasado cercano para comprobar la vigencia de la profecía de Dostoyesvski. La realidad es que tanto el fascismo como el comunismo fracasaron, pero también el que ambos nunca llegaron a satisfacer plenamente —y por largo tiempo— esas necesidades materiales. ¿Habría más de un millón de cubanos en el exilio si Cuba no fuera un reino del hambre? Cabe preguntarse si la sociedad desarrollada actual —más allá de China y ciertas tendencias preocupantes en Estados Unidos y Venezuela, por limitarse a los ejemplos citados—no es en gran parte el reino del Gran Inquisidor.
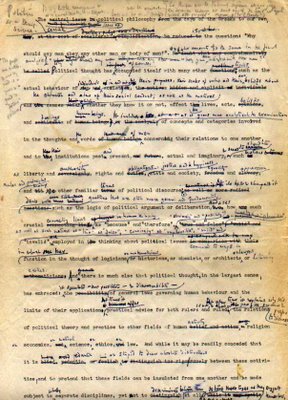 Berlín creía que una de las cuestiones fundamentales que los liberales debían preguntarse en estos días era la forma de lidiar con el nacionalismo. Aquí volvemos a encontrar la vigencia candente de su pensamiento. No sólo en Estados Unidos y Latinoamérica. También en Rusia, Asia y por supuesto que Europa. Le otorgaba una importancia fundamental al nacionalismo y su influencia sobre el sentimiento de los pueblos. Compartía los criterios de Johann Gottfried von Herder —precursor del Romanticismo alemán— de que un grupo humano encuentra su mejor expresión en una cultura en particular. Según este punto de vista, diferentes culturas pueden existir sin rivalizar entre ellas. Abrazar al nacionalismo con esta actitud no resulta perjudicial, ya que permite la pluralidad entre los países. Otra cosa muy distinta es cuando el nacionalismo se transforma en prejuicio y postula la eliminación del contrario, al que no se preocupa por entender y simplemente rechaza o quiere eliminar en casos extremos. Más allá de estas distinciones, siempre insistió en que —resulten buenos o malos— nunca deben menospreciarse los sentimientos nacionalistas de un pueblo.
Berlín creía que una de las cuestiones fundamentales que los liberales debían preguntarse en estos días era la forma de lidiar con el nacionalismo. Aquí volvemos a encontrar la vigencia candente de su pensamiento. No sólo en Estados Unidos y Latinoamérica. También en Rusia, Asia y por supuesto que Europa. Le otorgaba una importancia fundamental al nacionalismo y su influencia sobre el sentimiento de los pueblos. Compartía los criterios de Johann Gottfried von Herder —precursor del Romanticismo alemán— de que un grupo humano encuentra su mejor expresión en una cultura en particular. Según este punto de vista, diferentes culturas pueden existir sin rivalizar entre ellas. Abrazar al nacionalismo con esta actitud no resulta perjudicial, ya que permite la pluralidad entre los países. Otra cosa muy distinta es cuando el nacionalismo se transforma en prejuicio y postula la eliminación del contrario, al que no se preocupa por entender y simplemente rechaza o quiere eliminar en casos extremos. Más allá de estas distinciones, siempre insistió en que —resulten buenos o malos— nunca deben menospreciarse los sentimientos nacionalistas de un pueblo.Sionista declarado, Berlín conoció el problema del nacionalismo en carne propia. Creía firmemente en que había sido el movimiento sionista de liberación nacional del pueblo judío el motor propulsor para el establecimiento del estado de Israel. Pero no apoyó los métodos terroristas durante los años de actividades clandestinas en Palestina ni luego el nacionalismo expansionista. “En la actualidad, desafortunadamente, el sionismo ha desarrollado una fase nacionalista”, le dijo en 1988 a Ramin Jahanbegloo, durante una serie de entrevistas recogidas en Conversations With Isaiah Berlin. Luego agregó: “Uno puede ser patriota sin ser nacionalista”.
Hace años leí sobre otra conversación con Berlín en Londres. Esta vez era un profesor norteamericano, quien cuenta que un día caminaba con el ensayista en Oxford, cuando de pronto éste le preguntó: “¿Qué usted cree que caracteriza a los judíos? Quiero decir, a todos los judíos: los de Sana, Marrakech, Riga y Glasgow?”. Para inmediatamente responderse: “El sentimiento de desarraigo. En ninguna parte la mayoría de los judíos se sienten en su casa”. “Pero usted es la excepción de ese ejemplo”, le contestó el interlocutor. Luego agregó: “Es seguro que usted se siente en su hogar en Inglaterra”. “Sí y no”, replicó Berlín. “Soy un ferviente anglófilo, pero no soy un inglés”. Estoy seguro que muchos cubanos —que vivimos regados por todo el mundo— habríamos contestado igual.